Por Eliezer Burgos Rosado
Durante décadas, amplios sectores del cristianismo evangélico radical construyeron su discurso escatológico alrededor del miedo al llamado “Nuevo Orden Mundial”. Desde púlpitos, programas religiosos y literatura popular, se presentó toda reconfiguración del poder global como amenaza espiritual, señal del anticristo y antesala del fin de los tiempos. Ese relato formó una espiritualidad de sospecha y ansiedad, más atenta a detectar enemigos que a discernir los signos del Reino.
Hoy, ese mismo imaginario vive una mutación reveladora. Los sectores que ayer denunciaban el orden global celebran ahora una nueva configuración del poder cuando ésta se articula desde liderazgos que prometen restaurar identidad, control y privilegio. En torno a la figura de Donald Trump, muchos han pasado del rechazo apocalíptico a la aclamación entusiasta. El giro exige una lectura teológica, porque el cambio de postura revela una lógica más profunda.
El elemento común en ambas posturas es el miedo. Ayer, miedo a un mundo que cambiaba. Hoy, miedo a perder lugar, influencia y seguridad cultural. El miedo se convirtió en motor espiritual y criterio político. Cuando el miedo guía la fe, la escatología se degrada en refugio ideológico y el poder adquiere un brillo “sagrado”. Así, lo que se denunció como amenaza se celebra como salvación, siempre que prometa protección.
Desde una perspectiva de teología pública, este fenómeno expone un problema de fondo: la escatología deja de ser horizonte de esperanza y se vuelve tecnología de control emocional. En lugar de despertar responsabilidad histórica, produce alineamientos acríticos con proyectos de poder que reclaman obediencia absoluta. En ese punto la fe pierde filo profético y adopta un lenguaje de trinchera. Y cuando la iglesia vive en trinchera, termina adorando lo que juró confrontar.
Aquí, la teología de la esperanza de Jürgen Moltmann ofrece una corrección decisiva. La esperanza cristiana no funciona como sedante; opera como despertador. El futuro de Dios irrumpe en el presente como promesa que moviliza, consuela y transforma. La escatología, iluminada por la resurrección, ensancha el ahora y orienta la acción. La iglesia vive hacia adelante con los pies en la historia y el corazón en las promesas. La esperanza se vuelve fuerza pública que se organiza, que sirve y que sostiene.
A esta visión se suma con especial claridad la cristología de Jon Sobrino. Su reflexión devuelve a la escatología un rostro concreto: el Cristo presente en los pueblos crucificados. La esperanza cristiana se reconoce donde la fe se deja afectar por el sufrimiento real y opta por la vida amenazada. Desde Sobrino, esperar a Cristo implica seguir a Jesús en la historia, acompañando a las víctimas, desenmascarando ídolos y humanizando la realidad. La escatología se vuelve compasión activa y fidelidad encarnada.
Esta clave cristológica ilumina la contradicción actual. Cuando sectores cristianos celebran un orden sostenido por la exclusión, la humillación del adversario y la sacralización de un líder, revelan un desplazamiento del centro: la esperanza deja de mirar al Crucificado-resucitado y se aferra a un “salvador” político. Ahí el miedo ocupa el lugar de la fe y el poder desplaza al Reino como horizonte último. Esa sustitución siempre trae un costo: se pierde la ternura del evangelio, se apaga la misericordia, se endurece el corazón.
El evangelio propone otro camino. Jesús pronuncia palabras de consuelo en medio de la incertidumbre: “No se turbe vuestro corazón” (Jn 14,1). Esa palabra sostiene sin adormecer. Fortalece sin encerrar. Levanta sin crear enemigos imaginarios. La escatología de Jesús prepara comunidades capaces de amar en tiempos difíciles, de resistir el mal con el bien y de caminar hacia el futuro con manos abiertas. La esperanza cristiana genera presencia, cercanía y compromiso.
Cuando esta esperanza se toma en serio, la iglesia abandona la retórica del miedo y asume su vocación pública. Esperar a Cristo significa trabajar por la justicia, acompañar el dolor, denunciar lo que deshumaniza y servir con humildad. Cada gesto de misericordia anticipa el Reino. Cada acto de solidaridad proclama que el futuro de Dios ya está en marcha. La fe se vuelve visible: se oye en la oración, se ve en el servicio, se toca en la solidaridad, se reconoce en la defensa de la dignidad.
La tarea de la iglesia hoy consiste en dar razones de la esperanza que la habita (1 Pe 3,15). Razones encarnadas, creíbles y profundamente humanas. Frente a discursos que anuncian ruina para justificar el poder, la fe cristiana encarna una esperanza que transforma la historia desde abajo. Frente al miedo que paraliza o se disfraza de celo religioso, la esperanza cristiana libera y envía.
Por eso, la comunidad de fe espera sin ansiedad y camina con valentía. Espera al que viene y lo reconoce en quienes sufren. Espera al Cristo vivo y lo sigue en el servicio. Espera activamente, con los pies en camino y las manos abiertas. En esa espera, el miedo pierde su poder y los ídolos quedan al descubierto. Porque cuando la esperanza escatológica se vuelve ética pública, el futuro deja de ser amenaza y se convierte en promesa compartida.
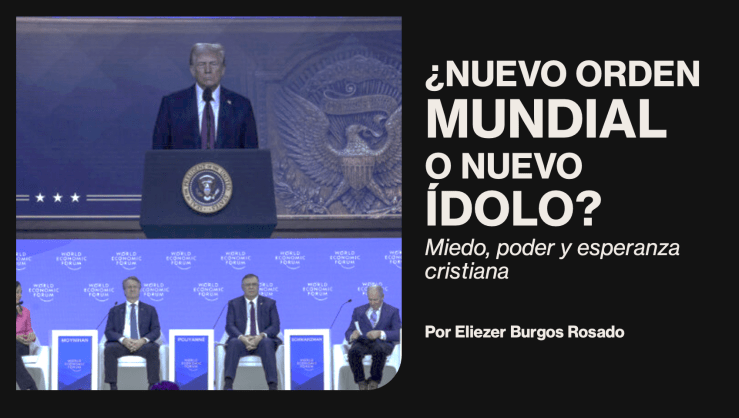
Published by